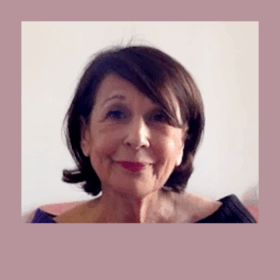El 3 de febrero de 2025 se celebró en París la Velada de la AMP inaugurando el trabajo hacia el XV congreso, que se celebrará en la primavera de 2026 en París sobre el tema «No hay relación sexual». Introducción a la Velada de Christiane Alberti, presidenta de la AMP.
El título de este Congreso “No hay relación sexual” sugiere de entrada una observación: es la primera vez que el término “sexual” figura en el título de un Congreso de la AMP. Tenemos, por lo tanto, la oportunidad de interrogar lo que causa el escándalo del descubrimiento freudiano, pero también su éxito, si consideramos que Freud contribuyó a la disolución de la moral sexual civilizada poniendo a plena luz la importancia de lo sexual en la economía psíquica, hasta señalar la sexualidad infantil. Extendió su significación bastante más allá del acoplamiento animal y la genitalidad, tomando en consideración, por ejemplo, que en la sexualidad infantil (refiriéndose al pediatra Lindner[1]) es en el chupeteo donde hay que ver el prototipo de la pulsión sexual: una reivindicación primaria, primordial de voluptuosidad, independiente de la necesidad vital, un estado del cuerpo silencioso en relación consigo mismo. Tal como escribe, de manera radical, en “La moral sexual «cultural»…”: “la pulsión sexual […] [es] refractaria e indócil”[2].
Desde la época de Freud, ha tenido lugar un cambio radical en la sexualidad. La sexualidad está omnipresente, se ha vuelto visible y se despliega por todas partes en Internet y en las redes sociales. Poco antes de 1968, en Mi enseñanza, Lacan subrayó la evidencia de que el verdadero cambio ya se había producido: la sexualidad perdió algo de goce clandestino y transgresivo, dejando lugar a una sexualidad que “es algo mucho más público […] al aire libre”[3]. En consecuencia, los sujetos se ven despojados de una parcela de intimidad y secreto y son como arrojados, fuera de sí mismos, a la escena pública. Eso se presenta aún más en la actualidad, en la época del desarrollo de la sexualidad en los espacios digitales.
Recientemente, una encuesta muy documentada del INSERM –Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica– sobre la evolución de la sexualidad de los franceses de 15 a 89 años ha arrojado resultados que merecen ser resaltados[4].
Los resultados confirman, en primer lugar, tendencias que no son nuevas: cambios mayores ligados a la promoción de la norma de igualdad entre los sexos y las sexualidades, y transformaciones profundas de las estructuras familiares en un contexto en el que la ley amplía el acceso al matrimonio y la parentalidad.
Lo más interesante es lo que se señala como novedad y se califica como “paradoja contemporánea de la sexualidad”[5]. Se caracteriza por una mayor diversidad de la actividad sexual -aumento del número de partenaires, extensión de los “repertorios” sexuales (menos penetración y más masturbación)- y, a la vez, una menor frecuencia de relaciones sexuales. Estas tendencias también se observaron en otros países –Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Reino Unido–.
En cierto sentido, estos elementos no son ajenos a lo que se presenta en la consulta psicoanalítica. Ocurre, en particular con aquellos sujetos que frente a la multiplicación desenfrenada de partenaires, bajo el imperativo de un goce permanente e inmediato, se abandonan no al destino que les crea el inconsciente, sino a un consumo donde se anula toda división en la estricta dependencia corporal. Así, la sexualidad se suma al régimen de las adicciones como formas de colmar el vacío. En el acting el sujeto se defiende de la vergüenza.
Pero también ocurre en los casos donde la sexualidad se mantiene a distancia, bajo la forma de la pareja fraternal, el dúo en espejo, en el que la ilusión de formar un uno es llevada al colmo en la evitación o la denegación de los embrollos del amor y el deseo.
En cierto sentido, Lacan nos da una lectura de dicha paradoja a través de lo que llama, en El Seminario 11, “desexualización”[6]. En un contexto cultural donde el tener predomina sobre el ser, donde el objeto está al mando, los observadores contemporáneos consideran que el orden erótico se alinea con los imperativos del mercado, de manera -digamos- descarnada, sin afecto. Lacan nos da de ello otra lectura menos simplista, aclarando con más precisión lo que se produce cuando los objetos de la realidad prevalecen sobre la causa íntima del sujeto. Indica respecto al objeto oral que la zona erotizada no vale para la satisfacción pulsional más que en la medida en que otras zonas, desexualizadas, son excluidas. Pero ¿qué ocurre en el movimiento inverso, cuando es el objeto sexual mismo, el partenaire, el que se escapa hacia la pendiente de la realidad? El sujeto, nos dice Lacan, entra entonces en una zona de caída, denominada “función de la realidad”. La realidad prevalece sobre lo real pulsional, la carne sobre el cuerpo. ¿No podríamos ver ahí una clave de lectura del desencantamiento o el cinismo contemporáneo en materia sexual?
El resto de la encuesta pone de relieve hasta qué punto la cuestión del atentado sexual ocupa allí un lugar preponderante: se franquea el paso hacia el orden de una cultura del contrato, sobre todo para asegurar el consentimiento[7]. Hay que releer aquí “Kant con Sade”[8] para ponderar que una sociedad del contrato, lejos de constituir un obstáculo, alienta al cinismo del goce y a nuevas “leyes de la hospitalidad”, como el mélangisme[9].
Hoy en día, el imaginario de la rivalidad entre hombres y mujeres tiende a reducirse a la modalidad del enfrentamiento, de la radicalidad sin matices. A través de las reivindicaciones, prevalece el régimen de la igualdad absoluta de los sujetos sobre la diferenciación de los goces hombre y mujer, la diferenciación de los goces a secas, a través de la ilusión de un reparto identitario del goce. El axioma que subyace es el de la separación de los sexos dejando a cada uno en su soledad pulsional. Se trata de zafarse del Otro, siempre sospechoso de violencia[10], de la violación del ser. La disimetría con el gran Otro es denunciada como una relación de dominación, mientras que Lacan afirma que únicamente el artefacto del Otro vuelve posible lo que es del orden del sexo, de la relación sexuada[11].
No vayamos a equivocarnos, hay en este separatismo no una puesta al descubierto de la no-relación, sino una desexualización, que prescribe la relación sexual que haría falta, que la hace existir en una denegación.
Esto supone volver al “no hay” del aforismo “no hay relación sexual”. Jacques-Alain Miller lo comenta así en la Conversación de Arcachon: “El «no hay» de Lacan es la página en blanco, no está inscripto. Debe distinguirse la negación de una proposición escrita, de la no escritura de esta proposición”[12]. Miller propuso una escritura representando la ausencia de la relación sexual simplemente con el símbolo del conjunto vacío y escribió encima “la sigma del síntoma”. En este “no hay” se trata de una falta diferente a la de la forclusión. El “no hay relación sexual” no es un agujero: es un puro “no hay”. Es, entonces, en tanto que “inscribible, fundable, como relación”[13] que la relación sexual no existe. Tendremos pues, que interrogar aquí el verdadero valor de lo que se escribe.
Lacan lo afirma claramente en “El atolondradicho”: “El no hay relación sexual no implica que no haya relación con el sexo”[14]. Que no haya relación sexual que sea inscribible es precisamente lo que condiciona que haya relaciones -que haya algo del orden del sexo-, las relaciones que los vínculos inconscientes revelan: estas relaciones que pasan por el goce, el cuerpo y la lengua, por el saber-hacer del inconsciente con lalengua, dicho de otra manera, por el síntoma. Vínculos siempre sintomáticos, por lo tanto. Por mucho que la sexualidad esté “al aire libre”, el sexo siempre hace síntoma. No nos libraremos de ello. Ahí es donde el psicoanálisis juega sus cartas, precisamente en una época en que el síntoma no tiene derecho de ciudadanía en los discursos y está desatendido por el propio sujeto. Así pues, siguiendo a un Lacan conectado al reverso de la vida contemporánea, este Congreso tendrá que interrogarse acerca de las consecuencias de este “no hay” sobre los mitos modernos de la vida sexual y amorosa. En tiempos de Unos-solos, ¿el deseo de hacer pareja sigue siendo actual? Cuando ya nadie cree en el programa “cada uno tiene su media naranja”, ¿el amor sigue siendo una suplencia privilegiada de la no-relación? ¿Cuáles son las otras formas de suplencia que la clínica y la práctica revelan?
Opacidad de lo sexual
“La sexomanía que nos invade es solamente un fenómeno publicitario”[15], decía Lacan en su entrevista en la revista Panorama. Está claro, no acabará con el misterio de la sexualidad. En efecto, por mucho que se digitalice, como formuló Éric Laurent, “[el] programa del goce no es virtual”[16].
Es justamente el término de “opacidad sexual”[17] el que llama la atención en el seminario El sinthome. Todo pensamiento, todo el conocimiento, nos dice Lacan, debe ser reconsiderado a partir del acto sexual; el propio lenguaje está en relación con el sexo. En una conversación inédita de UFORCA sobre El sinthome[18], Miller aclaró la opacidad de la que se trata. No designa la imposibilidad del decir sobre el deseo sexual. Se presenta más bien como una mancha en el campo visual; lo sexual vuelve opaco el campo visual, cara visible del “no hay”. La referencia, precisa Miller, no es aquí al enigma (registro significante), sino al imaginario del cuerpo como consistencia del parlêtre. Con lo cual, la cuestión a resolver sería: “¿Cómo es pensable que el otro parlêtre adore su cuerpo y no el mío?”[19].
Esta perspectiva me parece apasionante, no para sacar a la luz exhaustivamente la opacidad, sino para aceptar que la luz nous regarde [nos mira, nos concierne] -una forma de no mirar desde demasiado cerca, a fin de que el misterio sexual permanezca–.
[1] Freud, S., (1917 [1916-17]) “20ª conferencia. La vida sexual de los seres humanos”, “Conferencias de introducción al psicoanálisis”, Parte III, Obras completas, Vol. XVI, Buenos Aires, Amorrortu, 1991, p. 286.
[2] Freud, S., (1908) “La moral sexual «cultural» y la nerviosidad moderna”, Obras completas, Vol. IX, Buenos Aires, Amorrortu, 1985, p. 176.
[3] Lacan, J., (1967) Mi enseñanza, Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 31.
[4] INSERM, “Contextes des sexualités en France”, 2024.
[5] Ibíd, p. 39.
[6] Lacan, J., (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987, p. 175.
[7] INSERM, “Contextes des sexualités en France”, óp. cit., p. 40.
[8] Cf. Lacan, J., (1962) “Kant con Sade”, Escritos 2, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2009, pp. 727-751.
[9] Mélangisme:sexo en grupo sin penetración, salvo con la pareja. [N. de la T.]
[10] Como lo señala el aumento estadístico del cuestionamiento de la elección heterosexual: para protegerse de las agresiones. Cf. INSERM, “Contextes des sexualités en France”, óp. cit., p. 40.
[11] Cf. Lacan, J., (1971) El Seminario, Libro 18, De un discurso que no fuera del semblante, Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 121.
[12] Miller, J.-A. et al., Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 398.
[13] Lacan, J., (1971) El Seminario, Libro 18, óp. cit., p. 121.
[14] Lacan, J., (1972) “El atolondradicho”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 488.
[15] Lacan, J., “Entrevista a Jacques Lacan en la revista Panorama. 1974”, El Psicoanálisis n.º 27, Revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Barcelona, 2015.
[16] Laurent. É., “Le programme de jouissance n’est pas virtuel”, La Cause freudienne n.° 73, diciembre 2009, pp. 42-49.
[17] Lacan, J., (1975-1976) El Seminario, Libro 23, El sinthome, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 62.
[18] Comentarios enunciados por Jacques-Alain Miller en las Jornadas UFORCA de 21-22 de mayo de 2011, celebradas bajo el título: “Le parlement de Montpellier. Autour du Séminaire XXIII”, inédito.
[19] Ibíd.